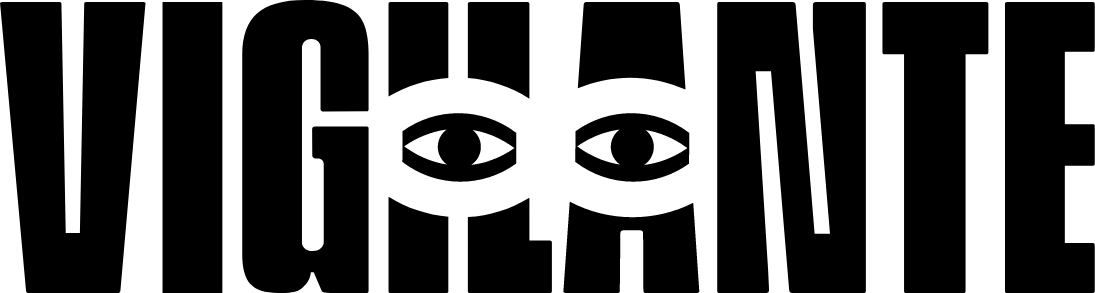Concesiones mineras y propuestas para formalizar el sector en las regiones del Perú
Aunque el régimen de concesiones ha permitido un desarrollo minero más ordenado, los pequeños mineros y artesanales siguen fuera del sistema. Y ante el fracaso del REINFO y la débil Ley MAPE, la Asociación de Contribuyentes del Perú plantea el Programa MANA, una solución a la superposición de suelos y a la informalidad en el sector.
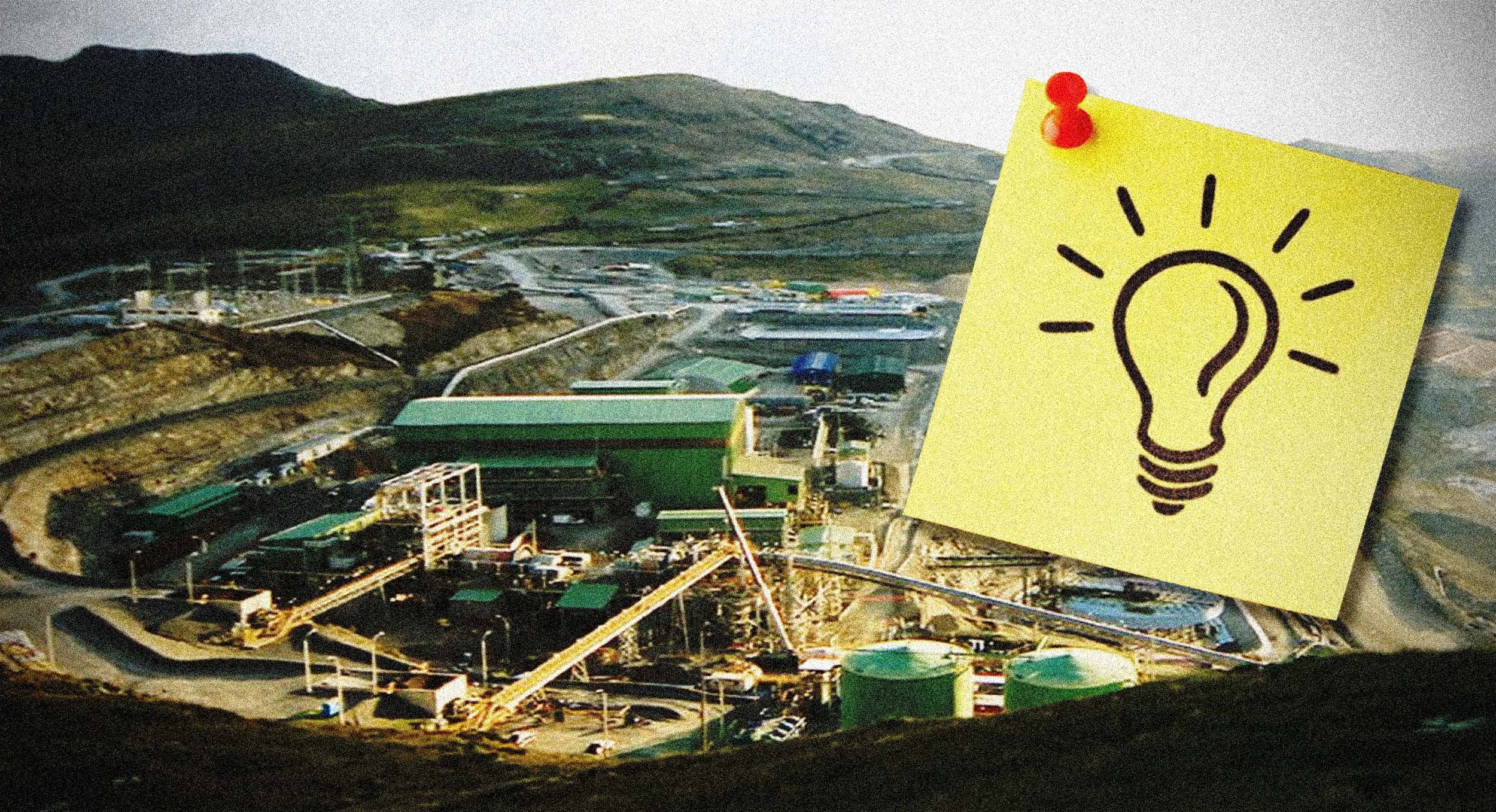
En un año marcado por el cierre inminente del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a fines de 2025, regiones como Arequipa, Cusco y Pasco enfrentan crecientes tensiones por la superposición de actividades informales en concesiones mineras establecidas. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo en Arequipa se registran más de 10,000 mineros excluidos del Reinfo, mientras que en Cusco y Ayacucho la minería ilegal ha deforestado miles de hectáreas en los últimos meses, exacerbando conflictos sociales y ambientales que limitan inversiones formales. La Asociación de Contribuyentes del Perú advierte que esta informalidad no solo genera pérdidas fiscales estimadas en S/2,000 millones anuales, sino que frena el potencial económico de provincias, donde el canon minero transferido hasta mayo de 2025 alcanzó S/6,982 millones, beneficiando directamente a gobiernos locales en zonas como La Libertad y Junín.
Este escenario urge medidas como el Programa MANA (Minería Alternativa en Nuevas Áreas), propuesto por la Asociación, que busca reubicar mineros informales en zonas no concesionadas para romper el ciclo de invasiones. Mientras tanto, versiones preliminares de una Ley MAPE circulan en el Congreso, con ejes en debate para fortalecer la formalización, aunque aún sin aprobación definitiva. Estas iniciativas podrían transformar la minería en un motor de crecimiento descentralizado, priorizando regiones como Piura y Huánuco, donde la informalidad afecta a miles de familias sin acceso a créditos o tecnología.
La minería sigue siendo clave para el PBI regional: en 2025, contribuye con hasta el 16% nacional, con proyecciones de crecimiento del 3.8% en el sector metálico. Sin embargo, la ilegalidad exporta más de 100 toneladas de oro al año, valoradas en US$12,000 millones, concentrándose en áreas como Huánuco, donde la deforestación por minería ilegal superó las 1,000 hectáreas en el último semestre. En Pasco y Junín, focos de producción de zinc y plomo, la informalidad involucra a entre 300,000 y 500,000 personas a nivel nacional, muchas operando en concesiones ajenas, lo que genera disputas y reduce el canon efectivo para comunidades.
Concesiones mineras y el desafío de incluir a la pequeña minería
El sistema de concesiones mineras, regulado por la Ley General de Minería y administrado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), ha permitido un desarrollo más ordenado y seguro del sector. Otorga derechos para explorar y extraer minerales en zonas específicas, siempre que exista acuerdo con los dueños de la superficie. Gracias a este marco, la minería peruana redujo la incertidumbre jurídica, atrajo inversión y fortaleció los estándares ambientales.
No obstante, la inclusión sigue pendiente. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 59% del territorio nacional es concesionable, pero solo el 15% está concesionado y una mínima parte opera. En Arequipa, el 20% del territorio tiene concesiones, pero solo el 1.5% está en actividad. En Cusco y Pasco, el 93% de los mineros inscritos en el REINFO trabajan en áreas ajenas, reflejo del problema de superposición de suelos.
La falta de capital y asistencia técnica empuja a los pequeños mineros y artesanales a operar en concesiones existentes, generando conflictos e impactos ambientales. En La Libertad, donde el canon acumulado superó los S/1,000 millones en 2025, la informalidad amenaza proyectos clave; mientras que en Piura y San Martín afecta ríos y bosques.
El REINFO no logró formalizar y la Ley MAPE, aún en debate, es insuficiente. Expertos proponen que la Ley de Concesiones incluya a los pequeños mineros con procesos simples, apoyo técnico y control ambiental efectivo. En regiones como Junín y Huánuco, esta apertura podría crear más de 50,000 empleos adicionales, sumándose a los 256,000 puestos directos del sector.
El sistema de concesiones ha demostrado su eficacia; ahora el reto es extenderlo a los pequeños mineros para lograr una formalización real y sostenible.
Propuestas para ordenar la minería en provincias
Para abordar esto, la Asociación de Contribuyentes del Perú impulsa el Programa MANA, enfocado en reubicar mineros informales a áreas no concesionadas. Sus ejes clave incluyen eliminar el Reinfo, mapear zonas aptas con inteligencia artificial vía Ingemmet, y crear el Fondo Nacional de Exploración Básica (Fonexplo), que subsidiaría hasta el 70% de costos con canon minero y cooperación internacional. Esto facilitaría traslados voluntarios a regiones como Cusco o Huánuco, con derechos exclusivos temporales, permisos simplificados y soporte técnico en ventanillas únicas, fomentando cadenas productivas locales.
Complementariamente, versiones en discusión de la Ley MAPE —aún no aprobada y con varias propuestas circulando en el Congreso— podrían incorporar ejes como trazabilidad mineral en tiempo real vía Sipmma, control de insumos químicos, reformas en concesiones con penalidades escalonadas, incentivos tributarios por contratos mínimos de cinco años, y fondos para asistencia técnica. Aunque algunos de los 12 ejes iniciales propuestos, como interoperabilidad entre Minem y Sunat, siguen en debate sin confirmación final, el enfoque busca ordenar sin expandir la artesanalidad.
En Arequipa, con más de 27,000 registros informales compartidos con Cusco, la formalización podría recuperar áreas degradadas y potenciar agricultura complementaria. En Pasco y Ayacucho, donde la minería ilegal de cobre avanza, operaciones legales evitarían disputas y maximizarían canon, que en Cusco superó S/800 millones en transferencias hasta abril de 2025.
Implementar estas ideas requiere consenso, pero podría descentralizar el crecimiento, reduciendo la brecha con Lima y fortaleciendo economías regionales inclusivas.