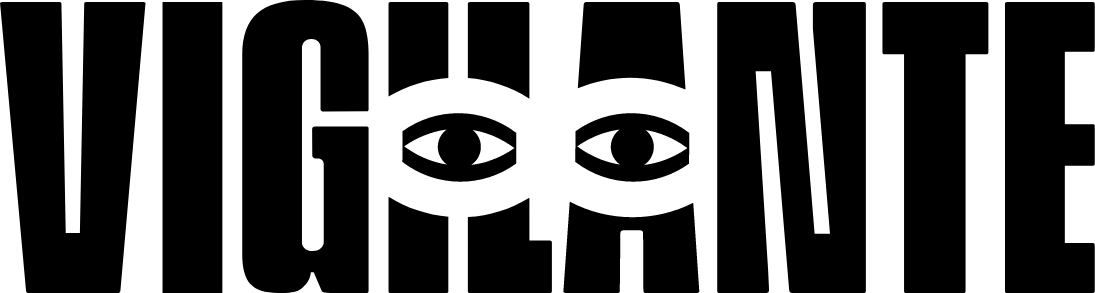Ni prohibición total ni vía libre: la verdad sobre la pesca industrial en áreas protegidas

El debate sobre la pesca industrial dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se ha llenado de afirmaciones tajantes que no resisten una revisión jurídica ni técnica. En el último año, diversos grupos han impulsado la idea de que la ley peruana prohíbe de manera absoluta toda actividad pesquera de gran escala en zonas protegidas. Pero esa afirmación es falsa. El propio marco normativo, los planes de manejo y las regulaciones sectoriales demuestran que el escenario es bastante más complejo que un simple “permitido o prohibido”.
La ley no prohíbe toda actividad pesquera industrial
Desde 1997, la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) establece que dentro de las ANP puede existir aprovechamiento de recursos naturales siempre que sea compatible con los objetivos de conservación y cuente con fiscalización estricta. Esa compatibilidad no se determina por consignas o ideas, sino por los Planes Maestro de cada área, sus zonificaciones internas y la evidencia técnica disponible.
Esa disposición desmonta directamente la afirmación de que la pesca industrial está “prohibida por ley” en todas las ANP. No existe tal prohibición general. Lo que sí existe es una evaluación caso por caso, basada en zonificación, impacto, profundidad, tipo de flota y derechos preexistentes.
Los grupos que afirman lo contrario omiten que la prohibición más clara —y real— no proviene del sistema de ANP, sino de la Ley General de Pesca, que restringe la actividad industrial en las primeras 5 millas para proteger la biodiversidad costera. A partir de ese límite, cualquier evaluación debe hacerse conforme al Plan Maestro del área protegida.
Un conflicto normativo que genera confusión
El debate no está libre de contradicciones. A lo largo de los años han coexistido normas, resoluciones y directivas —muchas de menor rango— que han creado un entramado confuso. Algunas directivas del SERNANP, por ejemplo, han intentado restringir las actividades de la pesca industrial sin respaldo de jerarquía normativa o sin haber sido publicadas en el Boletín de Normas Legales.
Sin embargo, de acuerdo al marco normativo, ninguna norma secundaria puede superar una ley como la Ley de ANP, que nunca estableció una prohibición absoluta de la pesca industrial. Ese conflicto normativo ha sido aprovechado por sectores que buscan expulsar toda forma de actividad extractiva. El Estado, en cambio, tiene la obligación de resolver estas contradicciones con rigor legal y no con discursos emocionales.
Economía y conservación: no son conceptos incompatibles
La industria pesquera peruana es uno de los sectores más importantes del país: genera alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos, aporta más del 1% del PBI nacional y sostiene cadenas logísticas y productivas que duplican su impacto. Este sector opera bajo cuotas anuales, regula el esfuerzo pesquero, se fiscaliza por satélite y depende científicamente del IMARPE para su continuidad.
En la práctica, el debate se ha cargado de un discurso ambientalista que, si bien legítimo en su intención, muchas veces se sustenta en generalizaciones sin estudios sólidos detrás. Presentar a la pesca como una amenaza automática para cualquier ANP no solo es técnicamente incorrecto: ignora que la regulación se basa en la coexistencia entre conservación y desarrollo sostenible.
El Estado peruano aún no cuenta con estudios integrales que demuestren impactos significativos de la pesca industrial —regulada y fuera de las 5 millas— en la mayoría de reservas marinas. Sin esa evidencia, imponer prohibiciones absolutas es una decisión política más que técnica. Las decisiones deben basarse en evidencia y en el espíritu de la ley: proteger la biodiversidad sin bloquear actividades productivas compatibles.