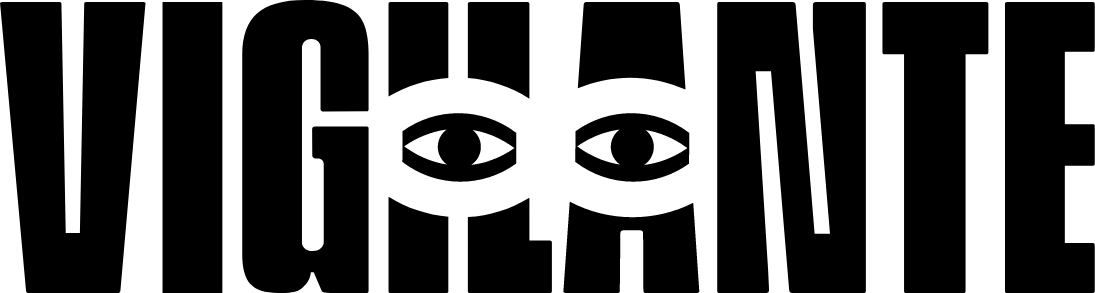Emergencia en Shunte: ¿puede San Martín frenar la minería ilegal?

En el corazón de la Amazonía peruana, el distrito de Shunte, en Tocache, clama por ayuda. La minería ilegal, impulsada por el boom del oro que generó US$6.840 millones en exportaciones ilícitas en 2024, arrasa con los ríos Huallaga y sus afluentes, contaminando con mercurio y desplazando a comunidades indígenas como los awajún, según reportes técnicos revisados por Vigilante.pe.
El pasado julio, el gobernador Walter Grundel solicitó declarar emergencia en Shunte ante el avance de mineros ilegales provenientes de Pataz (La Libertad), pero la respuesta estatal sigue enredada en burocracia, dejando a 73 comunidades nativas y 225 cuerpos de agua amazónicos en riesgo, según un informe de la La Fundación para la Conservación y el Desarrollo.
La minería ilegal en San Martín no es nueva, pero su escalada desde 2020 causa alarma. En distritos como Chipurana, Huimbayoc y Santa Lucía, dragas y motobombas operan sin control, afectando a unas 15.000 personas en zonas rurales, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Económicamente, el daño es millonario: la deforestación y contaminación de ríos amenazan la agricultura, principal sustento regional, con pérdidas estimadas en S/50 millones anuales por degradación de suelos y agua, según proyecciones del 2024 de CooperAcción. Mientras, el 89,5% de los 238 mineros en proceso de formalización en la región están suspendidos por incumplimientos, evidenciando un sistema de registro colapsado.
El gobierno regional y el Poder Judicial intentan responder. En julio de 2025, la Corte Superior de San Martín estrenó un Juzgado Especializado en Delitos Ambientales en Tarapoto, anunciado por la presidenta Janet Tello, para acelerar procesos contra mineros ilegales. Sin embargo, la falta de fiscales especializados y la corrupción en directorios regionales limitan su impacto. En la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente en Moyobamba —realizado en julio de este año— se acordó un Observatorio de Amenazas Ambientales, pero sin presupuesto ni plazos de ejecución parece otra promesa vacía. “El Estado llega tarde y con las manos atadas”, critica Rosa María Álvarez, lideresa awajún de una comunidad afectada en Huimbayoc.
Los operativos policiales, como los de agosto 2025 que incautaron S/29 millones en bienes en San Martín y otras regiones, son un esfuerzo, pero insuficiente frente al crimen organizado que mueve la minería ilegal, vinculada incluso al Clan del Golfo, según diversos posts en X –antes Twitter– de septiembre de 2025, donde diversos medios locales denuncian estas actividades. La falta de monitoreo satelital y datos actualizados sobre la magnitud del problema agrava la situación. En tanto, la reciente II Cruzada por el Agua reunió a agricultores y comunidades en Tocache, exigiendo protección para sus ríos.
San Martín necesita más que juzgados y discursos. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo recomienda una nueva ley de minería artesanal, sanciones más duras y proyectos sostenibles para reducir la vulnerabilidad de comunidades. Asimismo, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) plantea una alternativa para atacar el problema de fondo de la superposición de suelos.
Programa MANA, solución técnica para la formalización minera
Uno de los mayores obstáculos para la formalización en la pequeña minería y la minería artesanal es la superposición de suelos, pero hasta el momento ninguna iniciativa del Estado ha planteado una solución real al problema. Actualmente, solo el 7 % de los mineros inscritos en el REINFO trabaja en concesiones propias, mientras que el 93 % opera sobre concesiones ya otorgadas, generando conflictos legales y económicos.
Esta situación se agrava porque apenas el 1,5 % del territorio nacional está en operación minera activa, debido a los altos costos de exploración y la complejidad de los procesos administrativos, lo que empuja a muchos a instalarse en zonas ya exploradas sin contar con derechos legales y perpetuando un modelo disfuncional. Por ello, el Programa MANA de ACP propone habilitar nuevas zonas mineras fuera de las concesiones actuales, donde los mineros informales —que hoy trabajan sobre una concesión formal— puedan operar legalmente, con apoyo técnico y financiero.
Entre sus principales medidas destacan:
- Eliminación del REINFO, considerado ineficaz para la formalización.
- Mapeo geológico con tecnología satelital e inteligencia artificial, a cargo del Ingemmet, para identificar zonas aptas de explotación artesanal.
- Creación del Fondo Nacional de Exploración Básica (FONEXPLO), que cubriría hasta el 70% de los costos de exploración inicial y se financiaría con recursos del canon minero, cooperación internacional y fondos de responsabilidad social.
- Período transitorio que permita a los mineros seguir operando donde están si tienen contratos vigentes, con migración gradual a las nuevas áreas.
- Simplificación de trámites de exploración y acompañamiento técnico mediante ventanillas únicas.
- Entrega de derechos temporales de explotación exclusivos, sujetos a estándares ambientales, técnicos y tributarios.
El objetivo, según la asociación, no es ampliar la minería artesanal, sino ordenar la existente, reducir los conflictos y romper el círculo de la informalidad. Sin acciones concretas, el oro ilegal seguirá enriqueciéndose a costa de la Amazonía, mientras el Estado mira desde lejos. ¿Hasta cuándo Shunte esperará soluciones?