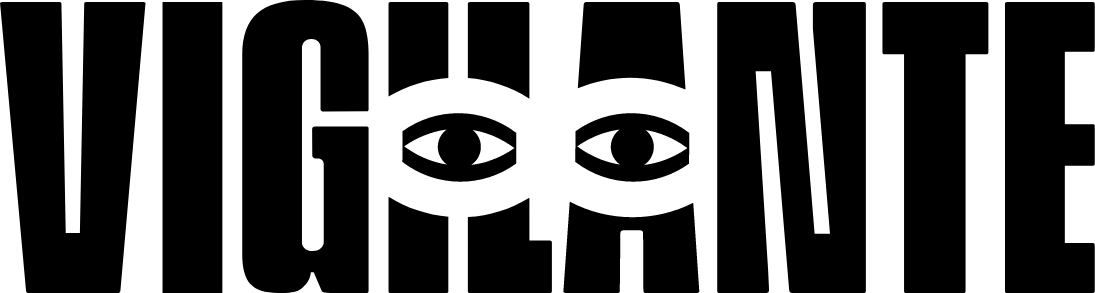Cuando Roma (la élite peruana) se quedó inmóvil

Mientras las élites romanas seguían celebrando banquetes en villas cada vez más aisladas del mundo real, en las fronteras del imperio se movían pueblos que no poseían bibliotecas ni acueductos, pero sí una voluntad feroz de ascender. No eran superiores en cultura, pero sí en energía histórica. Energía histórica.
Roma no cayó porque los bárbaros fueran extraordinarios. Cayó poco a poco, durante décadas, porque su élite dejó de serlo. Esta distinción es clave para pensar el Perú de hoy. Clave.
Durante décadas, el país ha sido descrito desde sus centros de poder como una historia de éxito macroeconómico: estabilidad monetaria, crecimiento, apertura comercial. Todo ello es cierto. Pero también es cierto que buena parte de la élite económica, corporativa y política peruana se ha vuelto profundamente conservadora en el peor sentido del término: no conserva principios, sino privilegios; no protege instituciones, sino inercias. Quiere que todo se quede quieto o que se mueva a su elitista velocidad. Y esto es imposible en cualquier sociedad ubicada en el tiempo y el espacio. Una sociedad siempre se mueve y transfiere energía. La energía no deja de moverse.
Mientras tanto, la informalidad —ese universo vasto, heterogéneo, contradictorio— no espera permiso. No tiene acceso a grandes estudios de abogados, ni a gremios sofisticados, ni a directorios con apellidos ilustres. Pero tiene algo que hoy escasea en los salones empresariales: hambre, aspiración, celos, cólera transformada en esfuerzo y sudor. Hambre de ingreso. Hambre de territorio. Hambre de poder.
No se trata de idealizar la informalidad. Nunca. En ella conviven creatividad y precariedad, esfuerzo genuino y economías criminales. Pero sería un error histórico atribuir su avance únicamente a su “maldad” o a su “incultura”. Los pueblos bárbaros tampoco tomaron Roma solo con espadas: entraron, sobre todo, porque las puertas -cuidadas por guardianes débiles moralmente y frívolos- ya no estaban siendo defendidas con convicción.
La élite peruana parece atrapada en una ilusión peligrosa: creer que el país puede seguir funcionando con los mismos mapas mentales de hace veinte años. Se siente superior. Se mira el ombligo.
Un sector empresarial que prefiere refugiarse en balances trimestrales y propuestas de sostenibilidad a la medida de LinkedIn, pura estética, antes que invertir seriamente en construcción de ciudadanía. Gremios que reaccionan tarde y mal, cuando las reglas ya cambiaron. Universidades que forman gerentes para empresas que ya no existen, pero no líderes para una sociedad fracturada.
Como la aristocracia romana tardía, nuestras élites dominan el lenguaje de la sofisticación, pero no el de la transformación. Su transformación se lleva a cabo en una burbuja, que ellas mismas han creado y transitan como hámsters en una jaula.
El problema no es que los informales avancen. Eso es natural en cualquier sociedad donde existen millones de personas excluidas del sistema formal. El verdadero problema es que quienes sí tienen recursos, educación y acceso al poder hayan renunciado silenciosamente a su rol histórico. El problema no es la informalidad, es la formalidad, y lo vengo repitiendo decenas de veces.
Las civilizaciones no colapsan cuando los de afuera empujan. Colapsan cuando los de adentro dejan de creer. Hoy, vastos sectores populares no ven en el empresariado moderno un aliado, ni en la tecnocracia un horizonte, ni en la política institucional un camino. Ven estructuras lejanas, cerradas, autoreferenciales. Roma también era percibida así por muchos de sus propios habitantes en el siglo V.
Los bárbaros querían entrar a Roma.
Muchos peruanos quieren entrar al sistema. Pero el sistema, como la Roma tardía, parece cada vez menos dispuesto a abrirse.
Si la élite peruana quiere seguir siendo élite —no como casta, sino como conducción— necesita hacer algo radicalmente incómodo: moverse. Mover capital hacia proyectos que integren, no solo que renten. Mover talento hacia territorios, no solo hacia oficinas. Mover discurso desde la defensa al propósito. Integrar en vez de criminalizar. Aceptar el cambio y el momento en vez de sentirse segura en un status quo ilusorio y falaz.
Porque si no lo hace, otros ocuparán el espacio. No porque sean mejores, sino porque están dispuestos a intentarlo. Roma no fue destruida en una noche. Fue reemplazada lentamente. El Perú tampoco está al borde de un colapso inmediato. Pero sí atraviesa una transición silenciosa de poder. Cada vez menos silenciosa. No hay marcha atrás.