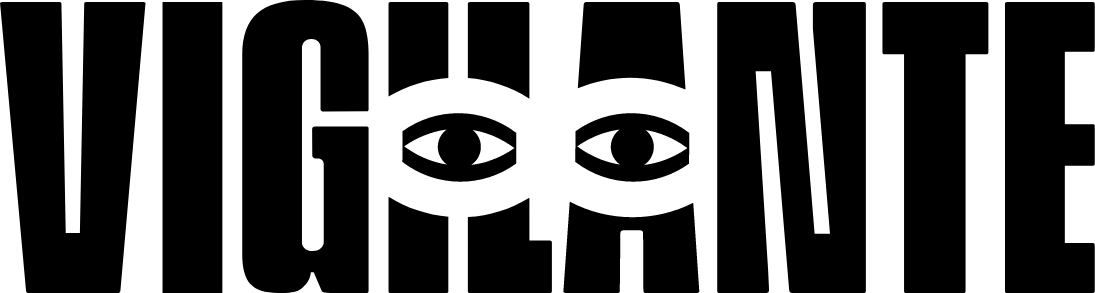Amor, amistad y caridad como fundamentos de la política romana, por José Ignacio Beteta
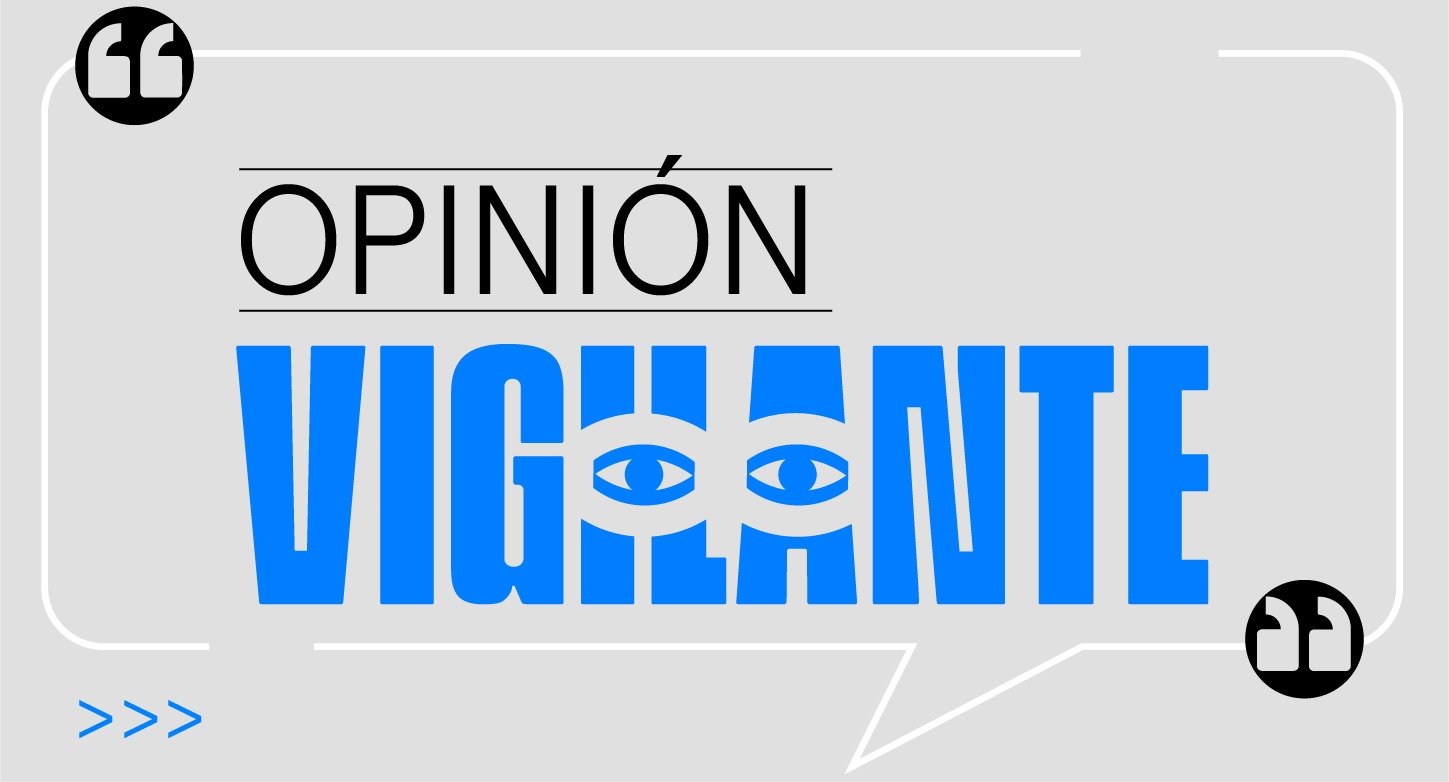
Las reflexiones hasta ahora expuestas, plantean como los pensadores griegos más importantes conectaron diversos conceptos vinculados al amor y la amistad con la vida política. Y era de esperarse que sus discípulos romanos hicieron lo mismo.
Así, cuando los romanos pensaron la vida política, nunca la desligaron de los afectos. Palabras como amicitia, pietas o caritas no designaban solo sentimientos privados, sino virtudes públicas que sostenían la República, legitimaban el Imperio y, al final, dieron forma a la política cristiana. A través de los siglos, de Cicerón a San Agustín, la relación entre amor y política se convirtió en un eje a veces implícito y a veces explícito de la filosofía romana.
En la Roma republicana, el ideal político se construyó alrededor de la amistad. Para Cicerón, la amicitia no era simple simpatía, sino “acuerdo en las cosas divinas y humanas con benevolencia y caridad”. En su diálogo Laelius de amicitia defendió la amistad como fuerza que mantenía la concordia social, el cemento invisible que unía a los ciudadanos libres. La amistad, así, no quedaba relegada a la esfera privada: era principio de la res publica, entendida como asociación de derecho y comunidad de intereses. No se confundan, cuando Cicerón hablaba de amistad, hablaba de amistad: de buena intención, de amabilidad, de cercanía, de confianza, como las bases para plantear acuerdos públicos.
Cicerón también jerarquizó los afectos en círculos concéntricos: del amor familiar se expandía el deber hacia la ciudad, y de allí hacia la humanidad. Esta visión reflejaba la tradición estoica, que concebía la vida social como una cadena de solidaridades. En su De officiis habla de la societas humani generis, una fraternidad universal que nacía de la naturaleza misma. Para Cicerón Roma era “el mundo”, una aldea global para la época. Con el tiempo, los seres humanos aprenderían que los confines de la tierra se expandían y nuevos territorios eran descubiertos y explorados, pero los principios fundamentales no tenían por qué perderse. La República, en suma, entendió el amor y la amistad como herramientas de concordia: sin ellas, la política se convertía en faccionalismo y ruina, similar a lo vivimos hoy: una política basada en facciones, intereses, juegos de poder y tácticas coyunturales que no construyen sino destruyen.
Con el advenimiento del Imperio, el vocabulario de los afectos se reorganizó. En el programa augusteo, la virtud central fue la pietas: amor y deber hacia dioses, familia y patria. La fundación de Roma debía basarse en un orden afectivo jerarquizado: primero los dioses, luego la ciudad, y solo después el amor privado.
En paralelo, los filósofos estoicos elaboraron una ética de la humanitas. Séneca, en De clementia, aconsejó al príncipe practicar la clemencia como forma de amor político: gobernar con humanidad, evitando que el miedo sustituyera al afecto. Sus cartas morales universalizaron este principio: todos los hombres comparten una misma razón, por lo que deben vivir como miembros de una misma comunidad. La humanitas, más que un sentimiento, era un deber político.
Plinio el Joven, en su Panegyricus a Trajano, desarrolló esta línea al alabar la generosidad del emperador: el buen príncipe debía amar a sus ciudadanos, preocuparse por su bienestar y mostrarse cercano. El amor, ahora, se expresaba como benevolencia imperial.
Incluso los emperadores filósofos se sumaron a esta tradición. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió que “hemos nacido para cooperar, como manos y pies”, recordando que el deber cívico tenía una raíz afectiva. La política se sostenía en la conciencia de pertenencia mutua: un amor racional hacia el prójimo, transformado en acción común. ¿Cabe alguna duda de que el imperio más grande de la historia antigua siempre tuvo como norte que el amor, la amistad y la generosidad debían ser las bases de la vida pública y política? Ninguna.
¿Lo aplicaron perfectamente? No. Es más difícil construir sobre la base de virtudes exigentes y espirituales que sobre la base de negociaciones e intereses inmediatistas, pero a la larga aquél es el camino, no este último. Quizás el día que volvamos a lo esencial e intentemos aplicarlo, encontremos que también hoy el amor, la amistad, y la piedad pueden ser útiles en un mundo muy materialista, amante del tener, el poder y el placer, veloz, sin censura, ruidoso y con un tremendo volumen de información que nos distrae, pero es inevitable aceptar que debemos dar los primeros pasos para regresar a lo esencial.