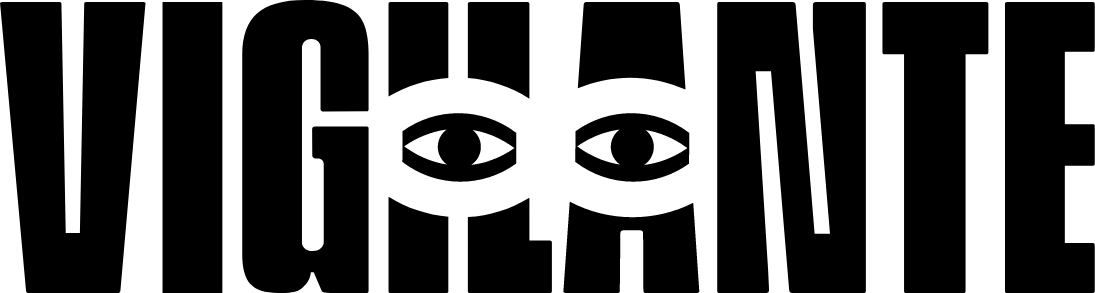Salud en emergencia: un año de retrocesos y promesas rotas

El 28 de julio de 2024, Dina Boluarte aseguró que su gobierno estaba recuperando el sistema de salud del país. Prometió culminar 57 obras paralizadas, construir hospitales de alta complejidad, reducir la anemia infantil y garantizar que ningún peruano se quede sin atención. Un año después, esas palabras suenan huecas frente a una realidad marcada por la negligencia y el abandono institucional.
Meses después, en noviembre de 2024, el Ministerio de Salud declaró Alerta Amarilla en todos los establecimientos de salud de Lima Metropolitana y el Callao con motivo de la Cumbre de Líderes del APEC. Se trató de una medida preventiva que activó planes de contingencia ante posibles emergencias por la alta afluencia de personas prevista durante los más de 160 eventos programados. La alerta implicó mantener camas disponibles, personal de salud en retén y suspender consultas no urgentes. Como consecuencia, miles de pacientes vieron reprogramadas sus citas médicas, generando un fuerte malestar entre los usuarios del sistema público, que siempre se ven afectados por largas esperas y una limitada capacidad de atención. El protocolo pesó más que el derecho a la salud.
Otra señal del desinterés del gobierno de Boluarte por la salud pública: el propio Ministerio de Salud rechazó un financiamiento de más de S/ 300 millones del Banco Mundial, destinado a fortalecer laboratorios, centros de bioinformática y la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. ¿El motivo? El ministro César Vásquez se negó a reemplazar a Consuelo Perales Mesta, una funcionaria impuesta e investigada por presunta malversación. El Banco Mundial exigía que la coordinación del proyecto estuviera a cargo de un perfil técnico del Instituto Nacional de Salud, requisito que Perales no cumplía. Aun así, el Ejecutivo prefirió perder la inversión antes que renunciar a una cuota de poder.
Sin ejecución, sin hospitales
Boluarte anunció con gran expectativa la construcción de cinco hospitales de alta complejidad en las regiones de Piura, La Libertad, Puno, Apurímac y Arequipa, a través de convenios bajo la modalidad de “gobierno a gobierno”. Con una inversión aprobada de S/ 926 millones para Piura, S/ 1,455 millones para La Libertad, S/ 501 millones para Puno, S/ 815 millones para Apurímac y S/ 528 millones para Arequipa, el desembolso financiero ya supera el 90 %, según datos oficiales. Sin embargo, a un año de lo prometido, ninguno de los hospitales ha sido entregado y la ejecución física es mínima: solo el proyecto de Piura ha iniciado obras, con apenas un 5 % de avance. El resto permanece sin ejecución o aún en etapas técnicas preliminares.
La falta de resultados revela una alarmante ineficiencia e indiferencia del gobierno de Boluarte frente a la crisis sanitaria. En este escenario, el único avance tangible se ha logrado gracias a la modalidad de Gobierno a Gobierno, una vía excepcional que permite sortear la maraña burocrática que frena las obras públicas. Este mecanismo reduce los riesgos de corrupción mediante contratos con estándares internacionales, y garantiza eficiencia en tiempos, costos y calidad. Hoy ya no es una alternativa, es la única vía efectiva para transformar la infraestructura pública en el país. Sin embargo, el hecho de que solo mediante este esquema se haya logrado siquiera iniciar una obra demuestra que el aparato estatal —bajo el liderazgo de Boluarte— no está preparado ni dispuesto a ejecutar proyectos complejos de manera eficiente por la vía tradicional.
El único progreso visible en cuanto a infraestructura es en el Hospital Sergio Bernales, en Lima, cuyas obras comenzaron en los primeros meses de 2025. En febrero de ese mismo año, se colocó la primera piedra del hospital de Chalhuanca, en Apurímac, con una inversión inicial estimada de S/ 75 millones y una licitación anunciada por más de S/ 171 millones. No obstante, informes internos advierten que la obra solo ha registrado movimientos de tierra, sin avances concretos en infraestructura. Es decir, las regiones siguen siendo postergadas.
A pesar de la urgencia en mejorar la red hospitalaria del país, los avances han sido escasos. Lo que se presentó como un ambicioso plan de modernización en salud, hoy sigue siendo, en gran parte, otra promesa sin cumplir.
La salud de los peruanos no es una prioridad para Boluarte
Mientras el gobierno se daba el lujo de rechazar el apoyo internacional, el país enfrentaba un brote de tos ferina que se extendió por más de 10 meses, afectando especialmente a comunidades indígenas de Loreto. A la fecha, se han registrado 1,475 casos y 18 muertes. La Defensoría del Pueblo ya había advertido —desde la pandemia— que no existía presupuesto específico para vacunar en dichas comunidades, que los refrigeradores estaban malogrados y que faltaban traductores indígenas. Ninguna de esas deficiencias fue corregida. El resultado: muertes evitables en las zonas más vulnerables del país.
Por si fuera poco, a junio de 2025, la cobertura del esquema nacional de vacunación en niños menores de 5 años en Perú alcanzó solo el 30,8%, según datos obtenidos por ECData a través de un pedido de acceso a la información pública. Esta cifra refleja una caída significativa respecto al 74,75% registrado en 2024 y está muy por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la inmunidad colectiva y prevenir brotes epidémicos.
Además, ninguna de las 41 vacunas del esquema nacional supera el 40% de cobertura, y más del 75% se encuentra por debajo del 30%. Este retroceso es especialmente alarmante en regiones rurales y amazónicas, donde las coberturas son aún más bajas debido a la dificultad de acceso a servicios de salud y la persistencia de desinformación sobre las vacunas.
Especialistas en salud pública y organizaciones como UNICEF han señalado la necesidad de declarar en emergencia la vacunación infantil, especialmente en las zonas más vulnerables, y de implementar estrategias efectivas para cerrar las brechas de inmunización y garantizar el derecho a la salud de todos los niños y niñas peruanos. Sin embargo, el gobierno de Boluarte continúa ignorando estos temas prioritarios.
Menos prevención, más desprotección
Lo mismo ocurrió con la lucha contra la anemia infantil, que supuestamente era una prioridad presidencial. Pero esta crisis ha experimentado un alarmante repunte en el Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la prevalencia en niños de 6 a 35 meses pasó de 40,0 % en 2021 a 43,7 % en 2024, afectando a más de 540 mil menores. Este deterioro no solo compromete su desarrollo físico y cognitivo, sino que también amenaza la productividad futura del país y perpetúa los ciclos de pobreza. A pesar de mayores presupuestos y programas enfocados en la atención infantil temprana, los resultados siguen siendo desalentadores.
El análisis regional revela profundas desigualdades en la lucha contra esta enfermedad. En 19 de las 25 regiones del país, la anemia ha empeorado respecto a los niveles prepandemia. Amazonas registra el incremento más alto con 13 puntos porcentuales, seguido por Loreto y Puno, ambos con 10,3%, y Apurímac con 9,9%. En contraste, San Martín redujo su tasa en 7,9%, gracias a políticas de coordinación local e implementación de alimentos fortificados. Sin embargo, el deterioro generalizado indica una respuesta fragmentada y desigual frente a una problemática nacional.
El incremento se da tanto en zonas urbanas como rurales, y afecta a todos los niveles socioeconómicos. En el área rural, donde 4 de cada 10 niños padece de anemia, el aumento fue de 4,4%. Incluso el quintil más rico del país ha visto un alza de 4,5% desde 2019. El grupo etario más afectado es el de 6 a 12 meses: más de la mitad de los niños en esta etapa crítica sufren esta deficiencia, la cual puede provocar daños irreversibles en el desarrollo intelectual y limitar sus oportunidades futuras.
Entre las causas del avance de la anemia infantil destacan el menor acceso a agua segura —con una caída en la cobertura de agua clorada del 37,1 % al 29,4 % entre 2019 y 2024—, y la mala nutrición materna, especialmente en regiones como Loreto. Aunque hubo avances en algunas regiones como Lima, Junín y Cajamarca, donde la anemia se redujo más de 10 puntos porcentuales desde 2014, en 2024 departamentos como Puno (76,0 %), Loreto (62,0 %) y Apurímac (58,7 %) siguen liderando las tasas más altas. Todo esto ocurre a pesar del aumento presupuestal: el programa para el desarrollo infantil temprano pasó de S/ 12,4 millones en 2023 a más de S/ 45 millones en 2025, sin lograr frenar esta crisis de salud pública.
El mensaje es claro: el gobierno de Dina Boluarte no sólo ha incumplido su promesa de priorizar la anemia infantil, sino que al reducir el financiamiento justo cuando era necesario reforzarlo, demuestra su falta de compromiso con la niñez. En lugar de liderar una reforma real, el Ejecutivo permanece ausente ante una crisis que sigue dejando sin atención a millones de peruanos. La salud pública no se fortalece con discursos cada 28 de julio, sino con planificación, inversión sostenida y respeto por los más vulnerables. Hoy, nada de eso está garantizado.